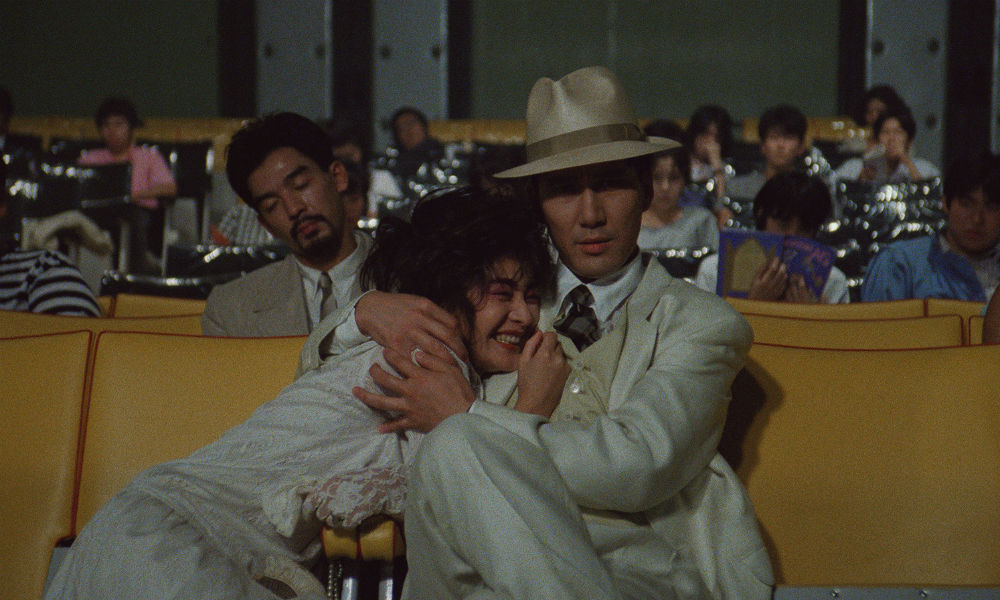En 1954, cuando el enorme kaiju original hacía su teatral aparición en las costas japonesas, directamente de la mente de su creador, Ishirō Honda, el mundo venía de una profunda crisis mundial de orden político, social y moral que vio en Gojira (1954) una somatización a los miedos radioactivos, quizá de apariencia burda, pero sin duda una fuerza no destructiva, sino equilibradora. Ahora, después de una funesta resurrección en 1998, el kaiju regresa en un contexto social igual o quizá aun más alarmante, a proporcionarnos un ambiguo balance, en más de un aspecto.
El director Gareth Edwards, la mente detrás de la efectiva Monsters (2010), presenta una revisión osada del popular mito nipón, una que se decanta por una meticulosa ingeniería de tensión y suspenso, en la que Gojira no es una bestia, sino una especie de Dios Depredador, y, como tal, omnipresente, dirigiendo la trama, pero apenas visible. Godzilla tiene una dimensión épica, el tamaño adecuado de un blockbuster. Su colosal tamaño genera una atmósfera ominosa, sumida en una cuidadosa construcción de escenarios caóticos, abandonados y apocalípticos.
El darwinismo propuesto por Edwards deja que la fuerza de las ancestrales bestias sea apenas percibida, decisión que ha causado el alarido de una parte importante de la audiencia, acostumbrada al consistente bombardeo y la sobreexposición del platillo veraniego tradicional. En Godzilla, el factor humano juega un rol fundamental que busca dimensionar y contextualizar temas como la venganza o retribución para que estén a la par del simple, pero poderoso, dilema del kaiju.
La cuestión aquí es que los humanos de Godzilla carecen de peso narrativo y de intención, a excepción de un sólido Bryan Cranston, que interpreta a un físico nuclear que con sagacidad, brío y rencor se convierte en el personaje más interesante del filme para ceder protagonismo, en lo que sin duda se trata de una cochina decisión de estudio, a Aaron “Pimpón” Taylor-Johnson, que interpreta a un técnico militar desarmador de bombas, o algo por el estilo, que tiene una esposa guapota (eficiente Elizabeth Olsen) y un chilpayate de ojitos tiernos, a los que debe volver en San Francisco. Adicionalmente, como buen espectáculo veraniego, nunca pueden faltar los enormes baches narrativos, los personajes de stock interpretados por actores de renombre como Ken Watanabe en el papel del científico de gesto estupefacto; Sally Hawkins, como su secre, o David Strathairn como militar malencarado #1.
Por otro lado, la elaboración previa a la aparición del kaiju es un portento tremendamente hábil, que toma inspiración de clásicos veraniegos como Tiburón (Jaws, 1975) o Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993) de Steven Spielberg, actualizando muchos de los temas centrales de ambas cintas en su revisión, como el terror mítico que se encarna, la vorágine de la arrogancia humana y la ambigüedad de la naturaleza, que solo encuentra adjetivos en la experiencia humana.
Mucho se ha hecho en comparar lo logrado con Titanes del Pacifico (Pacific Rim, 2013) de Guillermo del Toro, y lo conseguido por Edwards, pero estamos hablando de bestias radicalmente diferentes, cada una con un propósito y un acercamiento particular. Mientras que el filme de Del Toro es una estridente, pero compleja pieza, el filme de Edwards es elegante, austero y atmosférico, reforzado por el excepcional score de Alexandre Desplat, quien por primera vez en mucho tiempo se aleja de su zona de confort.
La escena del descenso de los paracaidistas en una devastada San Francisco al ritmo de percusiones cordadadas al estilo Ligeti resume el espíritu del filme, uno en el que no hablamos de monstruos, sino de Dioses, que permanecen reptando hasta que su poderío se ve amenazado; Edwards sólo nos da esporádicos momentos, que por su fugacidad se vuelven aun más memorables. Para este Godzilla, la raza humana no es más que una colonia de hormigas, irrelevantes a sus bestiales ojos, pero que reconoce que sin nuestras fallas y miedos, no existiría.
Por JJ Negrete (@jjnegretec)