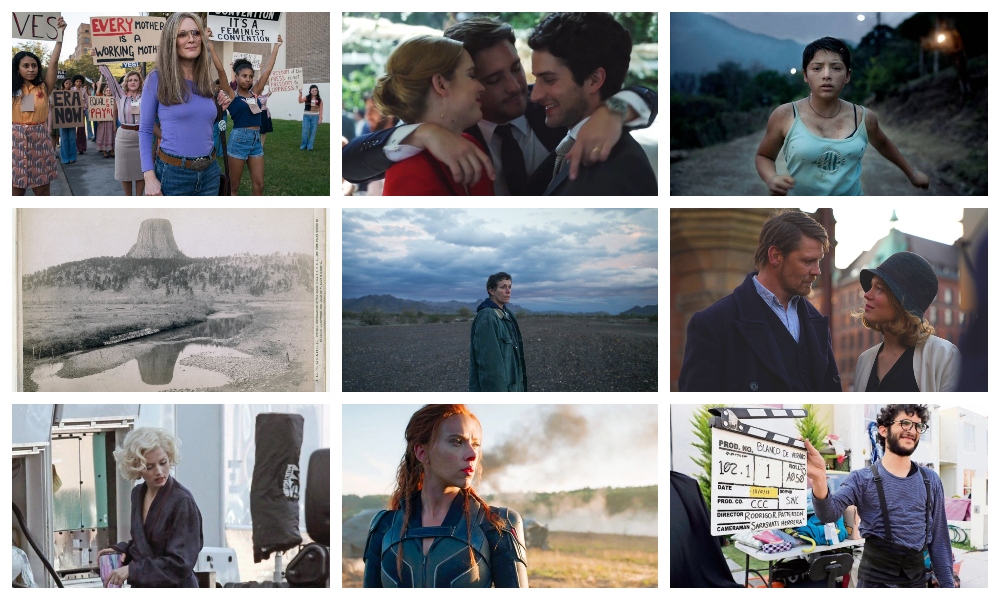Todas las familias felices se parecen entre sí; las infelices son desgraciadas en su propia manera.
Lev Tolstoi
La desintegración es el corazón de nuestro siglo. A pesar de la reducción del espacio en la red, nos encontramos más lejos que nunca porque no percibimos la humanidad de los otros. Yo ya no es otro porque el otro no es alguien. Una fotografía, un avatar, es cuanto reconocemos como ajeno, y su propiedad legal, intelectual, cedida a la nueva dimensión del yo interconectado, nos promete una pertinencia y una reducción. El otro es mío.
La respuesta del arte es inmediata ante este cambio, y su labor es un rescate de lo humano; un rechazo a la colectividad deshumanizante y una propuesta de comunión con los otros y con uno. Ama a los demás como te amas a ti mismo. La 55 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional ha mostrado en el último mes que las voces de la verdad y la belleza se integran en un discurso acerca del origen del hombre, la familia, como una evidencia de sociedad, de lazo tangible, que recupera la importancia de la interacción ante una generación que sólo cree en la capacidad ajena de dar placer.
Por supuesto, la tendencia de amar a los otros siempre ha sido para los pocos, pero el acento que nuestras redes sociales le imponen provoca el énfasis del arte, siempre rebelde, en lo contrario. La familia es origen, opresión, lastre, rechazo, encuentro, amor, pero lo que nuestro cine muestra es que, sobre todo, es presencia inevitable. Ya sea que este núcleo forme nuestra visión, como los padres de Adèle y Emma nutren, en La vida de Adèle, a sus respectivas hijas con una temerosa mentalidad clasemediera o con una percepción abierta y libre del mundo, o que la deforme, como la madre en Piedad, de Kim Ki Duk, capaz de destruirse por una venganza, la familia es límite y posibilidad; combustible arquetípico del odio, como en Sólo Dios perdona, de Nicolas Winding-Refn, donde la temible madre incita el desprecio al padre y entre los hermanos, o carga autoimpuesta por satisfacer las expectativas, como la entiende Verónica, erróneamente, cuando intenta dar gusto a su padre con un novio fijo en Érase una vez yo, Verónica.
La familia como concepción del mundo y, si el individuo lo permite, destino, también recurre en Jazmín azul, donde las carencias de la niñez se aceptan o se desdeñan, pero marcan una postura definitoria ante la vida. Sin culpar a los padres adoptivos de Jasmine y su hermana, Woody Allen cede la razón a William Wordsworth, según quien “el niño es padre del hombre”; lo que se fue, se es y se continuará siendo. Michael Winterbottom encuentra, por otro lado, la inmensa carga de ser padre en Paul Raymond, en El rey del erotismo, a quien culpa por la caída de su único gran amor, su hija Debbie. El error del padre como imperdonable es el camino a la muerte, y también así lo percibe la trágica Claire Denis, cuya Los canallas expresa una reprobación inmensa a la paternidad corrosiva. Para la madre que niega el evidente mal en su esposo, el castigo es la evidencia irrefutable de la perversión; todo lo que ella niega es contradicho por una aterradora cinta de video; no necesitamos ver una reacción en la pantalla para comprender el horror del descubrimiento y la responsabilidad.
Pero para Sebastián Lelio, que dirige Gloria, los hijos son los frenos de sus padres. La felicidad es posible para dos divorciados, pero los excesivos mimos de Rodolfo hacia sus inmaduras hijas matan la pasión de su amada Gloria, quien, por su parte, no ha dejado ir del todo a su ex esposo. La partida es más bien abandono para unos padres cuyo gran problema es su incapacidad para estar solos; con razón están divorciados. Cerca de esta visión está Fernando Eimbcke, quien en Club sándwich ilustra esta separación con una mirada cómica del sexo como urgencia que corta la conexión del omphalos, el centro mágico del cuerpo, símil del lugar de la Tierra y el hombre en el universo, el ombligo.
La castración materna recurre también en La postura del hijo, donde Călin Peter Netzer retrata en la dominante Cornelia, no sólo el control como un deleite materno, sino como un eco de la vieja guardia rumana de Ceaușescu, que impide el avance de una nueva generación. La asunción de la responsabilidad al final de la cinta muestra a un hijo y a una sociedad dispuestos a convivir con esta generación, pero no a permitir que su proteccionismo corte su capacidad de actuar. En esencia, Netzer muestra algo más que el divorcio de Eimbcke: un encuentro en la redención.
Y si el perdón es fundamental para que los hijos heridos crezcan, lo es aun más para que los ex esposos sanen, como lo muestra Dheeraj Akolkar en su exploración de la amistad entre Liv Ullmann e Ingmar Bergman, en Liv & Ingmar. A pesar del tiempo, de la parcialidad y la memoria, Liv Ullmann recuerda en este documental al hombre que más ha amado, acaso el único, quien más allá de la vida le responde igual cuando ella encuentra en un pequeño oso de juguete una amorosa carta. Amigos y amantes platónicos, Liv e Ingmar son testamento de una fidelidad más bien metafísica, de una afinidad espiritual que ni la imposibilidad de vivir juntos les arrancó.
Lejos de la madurez, el rechazo se establece como una respuesta adolescente, irracional, en la visión de François Ozon, quien en Joven y bella observa la destrucción propia como una equívoca entronización del yo; la rebeldía como destrucción. En otra impresión, las enternecedoras protagonistas de ¡Somos lo mejor!, de Lukas Moodysson, exploran el odio a la familia como un ambiguo camino a la identidad, pues la ironía de su dependencia, por tener sólo entre 13 y 14 años, mata sus ambiciones punk a la vista de todos menos ellas, quienes de verdad creen que son lo mejor. Al final, su huida del statu quo no rebasa la puerta de entrada.
El encuentro es el fin máximo al que apuntan las visiones de origen de Abdellatif Kechiche, Marcelo Gomes, pero son las cintas de Hirokazu Koreeda, De tal padre, tal hijo, y Claudia Sainte-Luce, Los insólitos peces gato, las que concluyen con imágenes de reunión, a pesar de la falta de consanguineidad. El japonés concibe a la paternidad como una responsabilidad que su protagonista evita, y cuyos pobres resultados justifica cuando descubre que su hijo no es suyo. Koreeda no cree tanto en la herencia genética como en la que brinda la generosidad paterna, el regalo de la presencia para los niños, ávidos de cariño. La mexicana Sainte-Luce no difiere en cuanto a la irrelevancia de la sangre cuando relata cómo una familia de extraños la rescató. La soledad es para ella un naufragio del cual nos salvan los chistes, los apodos, las travesuras de la fraternidad. La sonrisa y la complicidad son la base de la familia y la primera experiencia del amor.
La Muestra Internacional de Cine nos ha dejado con visiones diversas, pero no divergentes sobre la familia. Debemos apreciar este importantísimo ciclo y a su tema en común como un rompecabezas donde las distintas voces son piezas esenciales de un diálogo entre el mundo, entre nosotros, para reconocer el valor de nuestra primera conexión con el mundo; de nuestra primera experiencia de sociedad y de soledad, de amor y desprecio, de castración y liberación, la familia.
Por Alonso Díaz de la Vega (@diazdelavega1)