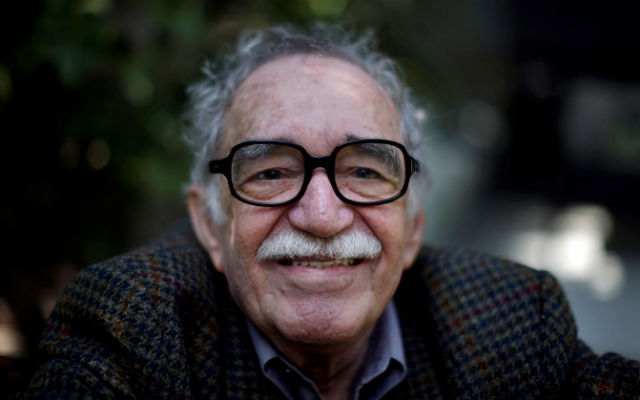Arturo Ripstein ha sido, acaso, el director nacional más vilipendiado de las últimas décadas. Los detractores —que no son pocos— señalan un empecinamiento formal en su obra: la obsesión del realizador por filmar la mayoría de sus escenas en planos secuencia, el uso excesivo que hace de los fundidos a negro, los anacronismos musicales. Sin embargo, si ha exisitido un divorcio entre Ripstein y la crítica mexicana, ha sido mayormente por motivos temáticos y no estéticos. La inclinación por la sordidez y la tradición melodrámatica a la que Ripstein ha permanecido fiel desde el inicio de su obra, ha resultado irritante para muchos. La calle de la amargura —su más reciente película— es fervorosamente leal con todas estas obsesiones; en ella pululan las mismas inquietudes que el cineasta ha tenido desde siempre: la exaltación de la fealdad, el travestismo, las relaciones edípicas, los personajes en encrucijadas morales, el patetismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Ripstein, inconscientemente, ha venido filmando obstinadamente la misma película una y otra vez desde hace tiempo. La calle de la amargura es la prueba irrefutable de su repetición.
El relato —basado en un crimen real— no podía comenzar de otra manera: en un mugriento barrio deefeño. Adela (Patricia Reyes Spíndola) y Dora (Nora Velásquez) son dos prostitutas caducas que viven afligidas por la falta de empleo. La primera vive en un cuchitril donde abusa de su decrépita madre; la segunda mantiene a un travestido y agresivo holgazán (Alejandro Suárez). Ambas viven oprimidas por la abyección que las rodea, motivo por el que idearán un elemental plan de salida: un timo a dos enanos luchadores, Akita y La Muerte Chiquita. El plan, previsiblemente, devenirá en catástrofe; igual de previsible será también el hundimiento moral de las protagonistas.
Varias historias convergerán a partir de este punto: el de la madre de las victimas (esperpéntica, Silvia Pasquel), la de los impetuosos policías (Alberto Estrella, Victor Carpinteiro), y hasta el de una agraciada empleada de farmacia. La narración, sin embargo, se decantará por el barroquismo formal en vez de desarrollar coherentemente las historias; los diálogos literarios de Garciadiego, la fotografía preciosista en blanco y negro de Alejandro Cantú. La cámara registra los silencios de los personajes, las reacciones, los tiempos muertos, pero no se detiene jamás a entender el porqué de sus acciones. El mundo —parece decirnos el relato— es un lugar irreparable.
El guion de Paz Alicia Garciadiego —que transita por la arbitrariedad y el fatalismo— despoja a todos los personajes de humanidad. No hay espacio para el afecto sin que este sea infractor o excéntrico. La madre de los luchadores es permisiva y abnegada; el amante de Dora es un cabrón malagradecido; la adolescente es cruel y materialista; el amor fraternal de los los luchadores es casi incestuoso. Ripstein y Garciadiego subvierten los arquetipos del melodrama, pero cayendo en excesos. El relato termina guareciéndose en el estereotipo y la porno-miseria: todos los hombres son alcoholicos y misóginos; todas las mujeres concupiscentes; todos son frikis y, en cierta medida, perversos. No hay espacio para la redención en el universo ripsteiniano. Este miserabilismo —una especie de cruza esquizoide entre el cine buñueliano y el jodorwskyano— termina por ser exasperante.
Richard Brody —en una implacable crítica a The Revenant, de Alejandro González Iñarritu— decía elocuentemente que la falta de comicidad es un signo de crisis de ideas, de insuficencia creativa. Si la experiencia de La calle de la amargura es fatigosa, es precisamente porque está exenta de hilaridad, porque sus personajes habitan en el flagelo absoluto. Existe, sin embargo, un pequeño comentario humorístico en los créditos finales; el tema musical —México, una canción socarrona de Luis Mariano— pretende ser un comentario irónico sobre la situación social del país. México, parece decirnos Ripstein, es un país habitado por seres despistados y atolondrados, es un lugar donde el envilecimiento puede surgir a la vuelta de la esquina. Donde nada funciona. ¿De verdad era necesario hacer un comentario político en la cinta? Si bien es innegable que la situación social del país es catastrófica, los personajes ripsteinianos parecen estar a años luz de nuestra realidad. Esta falta de matices, este análisis de brocha gorda, es una de las principales características de los melodramas simplones y mal ejecutados. La calle de la amargura, un filme tempranamente avejentado, parece cumplir estos estatutos a rajatabla.
Por Ariel Gutiérrez (@arielgtz)