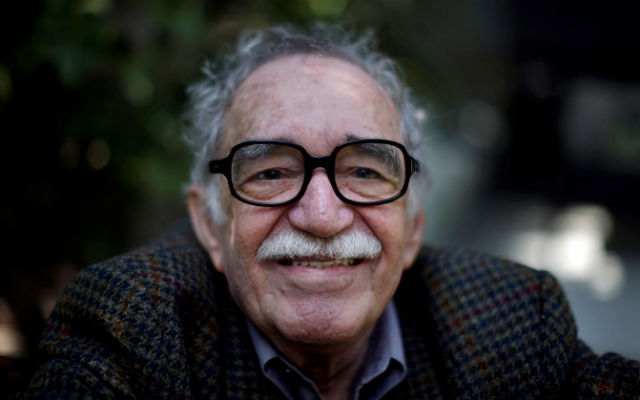Vienes y nos echamos un trago y odiamos a todos y a todo
Una de las apuestas culturales en el sexenio de Luis Echeverría fue la restauración de la industria cinematográfica mexicana. El Banco Nacional Cinematográfico tuvo una fuerte inversión para la modernización de la técnica, producción, difusión y distribución de la industria del celuloide. Las nuevas productoras (Conacine, Conacite I y Conacite II) y la presencia del Estado en canales de televisión y estaciones de radio fueron parte de un sistema que buscaba abastecer la creación fílmica pero de manera controlada. En el sexenio del Jueves de Corpus, de las contradicciones discursivas y de praxis, hubo una ecléctica presencia de directores con propuestas irreverentes-furiosas, de resistencia y también aburguesadas; sin embargo, casi todas ellas, con una maestría en el uso de la cámara. Mecánica Nacional (Luis Alcoriza, 1971), Canoa (Felipe Cazals, 1975), La pasión según Berenice (Jaime Humberto Hermosillo) y El Castillo de la Pureza (Arturo Ripstein, 1972) son muestra de la efervescencia e inquietud en el quehacer fílmico.
La calle de la amargura (Arturo Ripstein, 2015), presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, narra el asesinato de dos luchadores liliputienses a manos de dos prostitutas torpes de la tercera edad. El guión (mancuerna del matrimonio-intelectual con Paz Alicia Garciadiego) recoge el crimen acontecido en 2009; dos de los luchadores minis con más presencia en el pancracio mexicano, los gemelos Espectrito Jr. y la Parkita, fueron encontrados sin vida en un hotel del Centro Histórico después de haber pasado la noche con unas prostitutas. En un trabajo sistemático, Ripstein introduce a los personajes casi como prólogos de un corpus que vinculará cada presencia rota, disminuida y oscura. La ciudad, un animal fétido, ennegrecido y famélico, abraza en su vientre podrido el delirio de la sobrevivencia, del hartazgo, la violencia (siempre la violencia), el alcohol y los fluidos primarios. La región más pantanosa deja a un lado la dignidad inmaculada de la pobreza, al ingenuo luchón heroico (también a la Pepe el Toro) y al folclor colorido de la mexicanidad sobrevalorada y malentendida; el espectro de Buñuel recorre el lente de Ripstein en los cuartos de vecindad, en las calles estrechas y siempre obstaculizadas y en la miseria que no se define por pobreza, sino por el odio y el ardor.
La narración, a pesar de sus aristas, se enfoca en las figuras femeninas, en las variantes de sus relaciones de poder. La madre de los luchadores gemelos (Sylvia Pasquel) es la matriarca que administra la vida y dinero de su familia; sin su bendición, El Akita y La Muerte Chiquita (rimbombante sexualidad para quien vive a la buena de su madre) no pueden salir al ring y a la vida. Su tradicionalismo no permite cuestionamientos hacia ella ni hacia su esposo, borracho eterno que peca del mal del mánager y deportista mexicano. Su otrora casa de clase media es ahora un recinto kitsch que trata de remendar su dignidad y odio con muebles barrocos, carpetitas tejidas y manteles de plástico. Las prostitutas asesinas por accidente (una Particia Reyes Espíndola que carga con fuerza y compromiso el filme y una Nora Velazquez que sale de su sempiterno papel cómico con la guardia bien arriba), dos mujeres que viven del recuerdo, de los buenos momentos cuando su piel no eran grietas amargas y de su odio a la juventud, a las piernas que no necesitan medias para ocultar la negrura del tiempo.
La fotografía monocromática, el gran acierto de la película, a cargo de Alejandro Cantú (El cielo dividido, 2006; Yo soy la felicidad de este mundo, 2014; Carmín Tropical, 2014), expone un equilibrio en el encuadre (inusuales y precisos punto de fuga) y las sombras brillantes. Postales de vecindad, de humo de cigarro, de travestismo y vacío, con iluminación que nos recuerda a Figueroa y al expresionismo alemán. Por momentos, con licencias poéticas, Cantú nos permite respirar en el hedor de la angustia.
Con diálogos bien construidos pero que por momentos rebasan el contexto de la ciudad vejada e ignorante (“desasosiego”, “tipificado en el código penal”), actuaciones que sostienen el filme y dan matices irónicos (el mago-travesti Alejandro Suárez y su silencio congruente) y la luz sumamente cuidada contrastan con un siempre igual trato de la miseria, el sonido errático de las voces sobrepuestas, casi pegadas a nuestros oídos de los enmascarados liliputienses y con el dedo de dios sobre el espectador, hundiéndonos en nuestros asientos. Ripstein haciendo un Risptein.
Por Icnitl Y García (@Mariodelacerna)