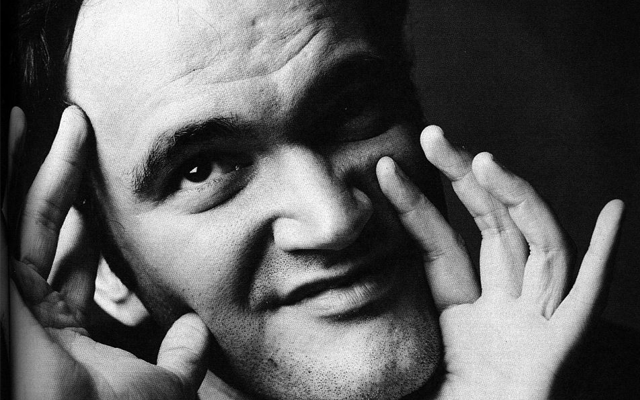Resulta curioso imaginar cómo serían los cuentos que concebirían Charles Perrault o Hans Christian Andersen en un contexto contemporáneo que ha asentado sus arquetipos en los ejes centrales de sus relatos: inocencia, belleza y poder. Más que una lucha entre “bien” y “mal”, los mejores cuentos de hadas se mueven sobre la noción de equilibrio, tomando en cuenta que ningún personaje realmente cambia, al menos así sucede en Sabrina (1954), la película de Billy Wilder basada en la obra teatral homónima y estelarizada por Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden.
La película gira sobre un triángulo amoroso en el que la tensión nunca está en sincronía con los sentimientos, sino con la fantasía y el interés. Sabrina (Hepburn) es una desgarbada jovencita, la hija de Thomas Fairchild (el gran actor de cuadro John Williams) chofer de la acaudalada familia Larrabee, compuesta por mamá, papá y dos hijos: Linus (Bogart), un obcecado y frío hombre únicamente erotizado por lucrativos tratos; y Daniel (Holden), un seductor playboy más interesado en coleccionar mujeres que en el negocio de la familia, Sabrina está perdidamente enamorada de él. Después de una estancia en París para aprender cocina, Sabrina regresa a la mansión de los Larrabee, convertida en una elegante y sofisticada mujer que, sin saberlo, pondrá en peligro un lucrativo negocio de la familia.
Matrimonios arreglados entre capitales más que personas, intrigas familiares, doncellas en harapos que se convierten en princesas de refinados vestidos Givenchy, hacen de ésta –en apariencia– una de las películas más dulces de Wilder, pero el tono es mucho más amargo de lo que nos gustaría admitir. Sabrina, como buena princesa, permanece ingenua aún ante el desprecio de Daniel antes de su transformación y la manipulación de Linus cuando ella representa una amenaza para los negocios. La metamorfosis se reserva para los hermanos, herederos de la dinastía y la ominosa torre Larrabee, quienes intercambian roles al final de la película. El mundo de los negocios queda en la certidumbre de su funcionamiento, mientras que el amor de Linus y Sabrina queda parado en la incertidumbre. Un final feliz para todos los reyes cínicos del mundo.
Fotografiada con un prístino blanco y negro, el cuento de Sabrina quizá pueda parecer de lo menos ingenioso en la carrera de Wilder, sin embargo no estamos ante un cuento escrito e ilustrado tersamente en las páginas de un libro, sino más bien uno impreso en la inmediatez de la tinta y el papel periódico, un tabloide de hadas que pone a su protagonista a merced de los caprichos de dos poderosos príncipes cuyo hechizo se recita con la misma facilidad que se canta La vie en rose.
Por JJ Negrete (@jjnegretec)