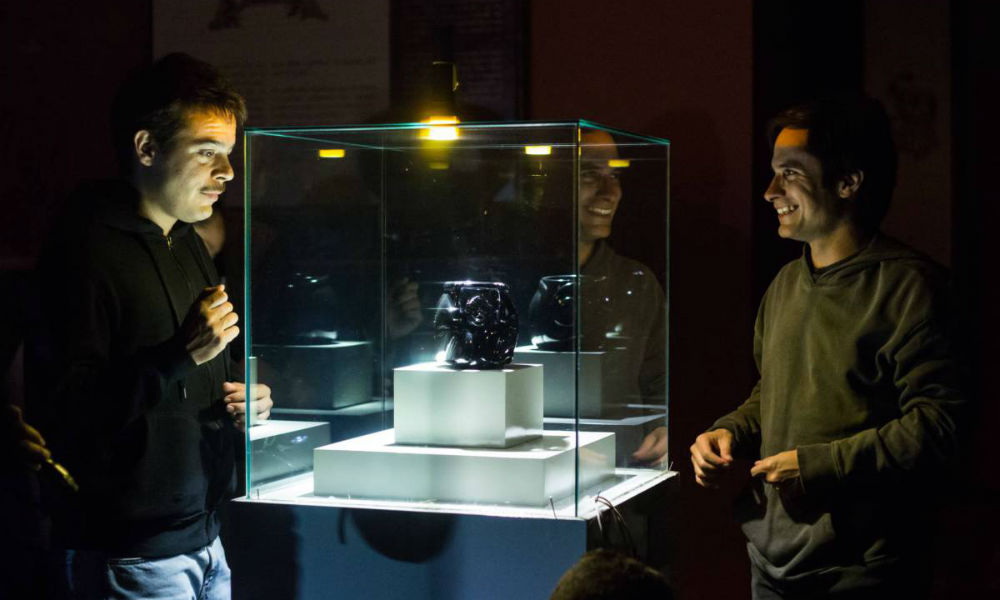El clásico del cine mexicano María Candelaria (1944) culmina con el pueblo de Xochimilco, el de uno de sus muchos barrios, saliendo a la calle para apedrear a una inocente muchacha (Dolores del Río) por un malentendido azuzado por un diabólico (y ganoso) lugarteniente. La ingenua María cae presa de la ignorancia del pueblo, su pueblo, quienes ven sus acciones como un mal a erradicar, aun cuando éstas no tengan maldad en su desarrollo.
Décadas después, en 1976, Felipe Cazals revisa ese momento en Canoa, con una historia similar sucedida en un pequeño poblado de Puebla, donde sus habitantes, incitados por el miedo al socialismo, deciden tomar las armas en contra de unos estudiantes sospechosos de diseminar el mensaje de los rojos. En el momento cruento, Cazals se permite hacer un par de apuntes llenos de humor negro: mientras la violencia sucede, un par de campesinos hablan de sus animalitos como si nada sucediera.
La combinación del espíritu de esas dos escenas –la melodramática y paternalista visión de Emilio Fernández, junto a la mirada sombría y pesimista de Cazals– parece ser el objetivo de Chicuarotes (2019), el nuevo largometraje del actor Gael García Bernal como director, doce años después de su estreno como realizador en la poco vista y olvidada –para beneficio de Gael– Déficit (2007).
Esto queda demostrado desde la primera escena de Chicuarotes: Cagalera (Benny Emmanuel) y su amigo, Moloteco (Gabriel Carbajal), viajan a bordo de un camión en una de las avenidas más conocidas al sur de la Ciudad de México; su intención es ganarse unos pesos con una sosa y choteada rutina cómica. Ante la falta de estímulos económicos de parte del público, Cagalera decide tomar por las armas aquello que le negó su comedia ante la impávida pero obediente mirada de Moloteco –muy similar a la del compañero de fechorías de Gael en Museo (2018), de Alonso Ruizpalacios.
Para Gael, y su guionista Augusto Mendoza, el país se ha reducido a esa imagen. México es un país sin ley, sin orden, donde las injusticias sociales generacionales sólo han creado más violencia. El vacío de la ley se llena con un deseo criminal por “salir adelante” y escapar del barrio sin importar los costos. Cagalera no tiene rasgos redimibles porque su naturaleza tozuda y llena de confianza en sí mismo no lo permite, como los torpes criminales de Tarde de perros (Dog Day Afternoon, 1975) aunque sin rasgos que los vuelvan empáticos.
Una y otra vez lo veremos sacrificar a aquellos a su alrededor falto de remordimiento. El entorno es un escalón más a superar, ovejas listas para ser sacrificadas en aras pasar al siguiente obstáculo. Cagalera vive con el espíritu del Jaibo, el gandalla inolvidable interpretado por Roberto Cobo en Los olvidados (1950), inmolando los puentes necesarios para su subsistencia reduciendo sus opciones a futuro.
Esta idea se desarrolla mediante viñetas del barrio donde vive Cagalera, una estructura que obedece a la manera que se construyó el guion, lleno de anécdotas que Mendoza como nativo de la zona presenció, ahora atribuidas a un solo personaje. Esto elimina el sentido de comunidad al que parece aludir la película, porque la comunidad en sí sólo sirve para avanzar la trama cuando sea necesario. Un retrato coral de Xochimilco sin coralidad.
Chicuarotes se convierte entonces en un alegato contra la violencia sin mucha elocuencia, limitándose a retratar a unos jóvenes sin mucho futuro y shockear al público con sus actos más viles. Por eso la segunda parte del largometraje parece responder al sensacionalismo del tercer mundo, del barrio. El miserabilismo que tanto gusta en los festivales europeos, digno de un encabezado del ¡Alarma! o de una crónica en Mujer: casos de la vida real, disfrazado de preocupación social.
El país de Chicuarotes no tiene salida, ni futuro. Está sumido en una permanente crisis que, al menos para Gael García Bernal, carece de soluciones, sólo una empinada caída al caos.
Por Rafael Paz (@pazespa)
Publicado originalmente en Forbes México Digital.