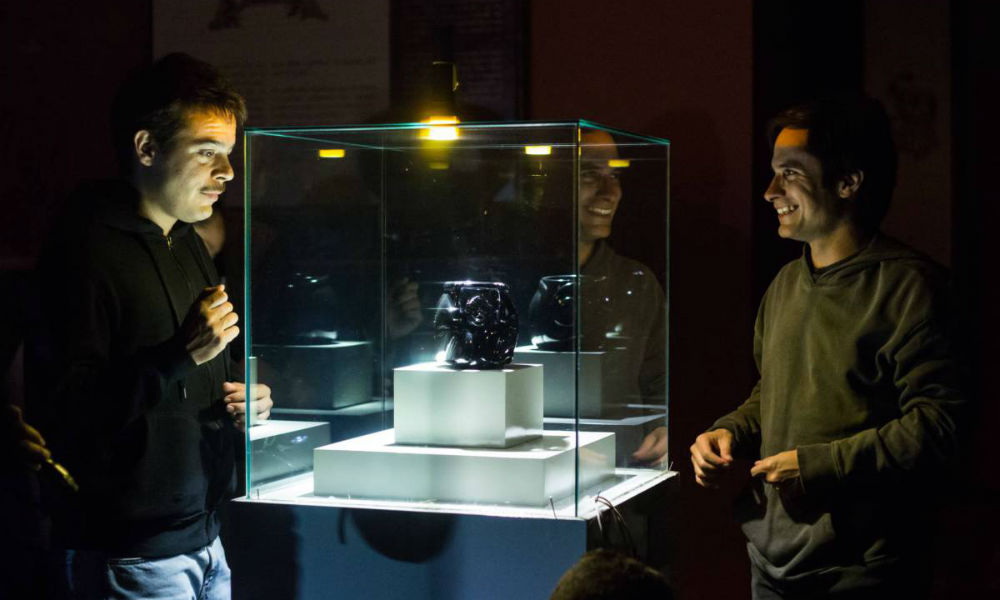Orinarse en los que creen que la vida es un vals,
gritarles que viva la Cumbia, señores
Ricardo Castillo
Lo grotesco, lo vivo, es rebelde por antonomasia. Hasta que cercenado, desatinado y vacío de rabia se multiplica igual que Dios. El poder es como un centauro. Ema (2019) hace pensar en la bestia mitológica mitad hombre, mitad animal que Antonio Gramsci rescata de Nicolás Maquiavelo. La violencia se desgasta, se agota, pudre; la civilización perdura y renace; en la agonía, en el miedo, la ternura, la incertidumbre; en el discernimiento de la vida y la muerte, en la locura, la enfermedad; en las configuraciones para ser y sentir, en el pudor, el deseo, la sexualidad; en el movimiento, en las máscaras de la autopercepción.
La civilización se desborda, encierra –como Walt Whitman– multitudes. Es un mar incontenible de sombras. Más allá de su universo de suplicio, la colonización erra en la capacidad rota de nombrar.
Ema (Mariana di Girolamo) desgarra las sombras, hurga en las heridas, persigue su propio deseo en las calles transfiguradas por una especie de Jackson Pollock “pop”. Reggeaton, una absurda idea. El tiempo en las películas de Pablo Larraín (El Club, Tony Manero) suele ser naturalista y silencioso, pero el montaje de Ema es arrebatado y embriagante, la música experimental que abre la película hipnotiza, y se hunde en instantes, igual que la danza contemporánea, en un ritmo agitado y sexual. A través de la hermosa coreografía (de José Vidal) y la composición sonora (Nicolas Jaar), el reggeaton, encarnación de la violencia, se transforma en danza y ritual.
Ema como Otto Lidenbrock –el profesor de Julio Verne– viaja al centro de la Tierra, pero ella vuelve con una antorcha en el pecho y espera inmóvil la noche para contemplar al otro día la mañana calcinada. Viaja hacia el Sol, al lugar donde nacen juntos la vida y la muerte, al único sitio donde a una madre se le permite traicionar, a una civilización en llamas.
Larraín es uno de los hijos pródigos del cine de América Latina postnoventas, un cine de clase media, por eso sus aflicciones están llenas de sentido. Aunque ha ganado fama desde NO (que obtuvo el Oscar en 2013), y más recientemente con Jackie y Neruda (ambas del 2016), Larraín es inseparable de la honda desesperanza de sus largometrajes previos como Post mortem (2010), esa desgarradora historia en torno a la dictadura chilena, de los planos fijos de una enfermera enmudecida por el terror en la cima de las escaleras, de un hombre solitario preguntando por alguien a quien llama “mi mujer”. Ema trae de nuevo a ese Larraín que explora en las emociones más viscerales.
Paradójicamente, Larraín –señalado por esto en el pasado– proviene de una familia con altos, muy altos mandos en la Unión Demócrata Independiente (UDI), la coalición pinochetista y partido postpinochetista de ultraderecha. Quizá es por eso, porque siempre ha vivido un poco entre dos mundos, que sus personajes están atravesados invariablemente por un rasgo que es fascinante: la extrañeza, la anomalía, la inmovilidad. Un hombre que tiene como único sentido de vida en plena dictadura subir al escenario en donde aspira a ser Tony Manero (Tony Manero); una mujer que vela por un grupo de curas pedófilos autoexiliados y que de vez en vez reciben visitantes, observadores silentes de su casi mística convivencia (El Club); un publicista como personaje del proceso de plebiscito del ‘88 (NO); un vecino solitario, empleado en la morgue mientras se instala la dictadura militar (Post mortem); un coreógrafo que ha olvidado la danza (Ema); todos ellos víctimas de la atestiguación, ajenos a una realidad que los sobrepasa, y que, de un modo u otro, los arrolla.
Ema, especie de Eva enceguecida por una libertad sartreana, halla una posibilidad de redención en la danza colectiva. En la distancia, la presencia/ausencia de Gastón (Gael García) pesa poco, se hace imperceptible, ella se reconoce a través del dolor; igual que una estrella, explota antes de derramarse sobre sí misma. Entonces contempla el tránsito, la descomposición: el futuro. Ema y Gastón sobreviven cada día en ese gran espacio vacío, el de la pasividad, el de la mirada. Existe un antagonismo permanente que entrelaza la quietud, los diálogos acartonados y poco teatralizados, el tiempo de lo estático, con la marea brutal que va a sumergir a Ema en una vorágine. Por eso la fotografía retrata el fuego: calor, devastación, vida.
En un Chile de 2018, abrasado por un feminismo antineoliberal y posmoderno, Ema funciona como una pieza de la danza. Una reunión de mujeres mira hacia la noche e imagina que el amor es lumbre y libera. La danza colma el espacio, se desplaza en lo invisible, evoca en algo un aquelarre y se esfuma al amanecer. Los territorios de conquista, el colonialismo, la violencia hacia la mujer, hacia la tierra, lo femenino, lo aymara, lo mapuche, es lo que permanece sobre las cenizas al pie del monumento a Pedro de Valdivia en llamas.
Ema es rebelde, rechaza la culpa originaria de la mujer, la lealtad judeocristiana de la madre, pero ¿es realmente libre? ¿Actúa por amor? El motor de sus controvertidas decisiones es oscuro, no sabemos si realmente es capaz de ofrecer a las personas lo que desean o es una versión contemporánea de mujer fatal que ofrece hechizos a cambio de adoración. El amor libre del Siglo XXI parece haber sido despojado del amor y el anhelo de ser libre se corta con el mismo filo que el deseo de ser otra. No sólo es placer lo que se le ha prohibido a la mujer, sino la propia posibilidad de existencia y arquetipos como el de la femme fatale son construidos sobre la base de los deseos y las necesidades masculinas. Ema vive entre esa cárcel de satisfacción de deseos ajenos y el descubrimiento de que la libertad o el amor no tienen relación con esa desprestigiada pero recurrente idea de “desviación” o “respetabilidad”: tienen relación con el poder. Sin embargo, Ema no consigue desprenderse del todo de las estructuras de la violencia, que afloran en ella cuando los celos y la idea de monogamia la atormentan. Tal vez es que el amor libre está condenado a escurrirse como agua sobre el concreto. En cualquiera de los casos, quién es la familia, y los hijos a dónde pertenecen.
La sexualidad es uno de los ejes centrales en esta búsqueda de Ema por libertad. El placer ha sido por milenios un territorio masculino y, como si revivieran desde hace millones de años, las mujeres lo recuperan, la sexualidad que puede ser amor y vida. Reivindican el cuerpo, la libertad, el baile, la creación.
La película ahonda en temas complicados y tabú; a pesar de eso, el guión remite de nuevo a metáforas falaces de la fuerza de procreación masculina como símbolo de empoderamiento e incluso rayan en lo vulgar. En la literatura y en el cine ya abundan expresiones sexuales como éstas –ávidas y generalizantes– que lejos de cubrir un espacio donde las mujeres no pudieran narrar, se han amoldado a los derroteros históricos trazados por los hombres para ellos mismos. Es necesario dejar de deshumanizar el sexo, tal vez nunca esté allí, sino en lo profundo del deseo, la frustración, la felicidad, el dolor y la tristeza lo que haya que confesar.
Con contradicciones y preguntas abiertas, a un año del rodaje de la película y a veinte del juicio por genocidio, terrorismo y torturas de un Augusto Pinochet agonizante, aparece el que quizá sea el levantamiento más trascendental en la historia del Chile reciente. La ilegitimidad del modelo neoliberal político y social (en educación, salud y pensiones, por decir lo menos) llegó, finalmente, a un punto de quiebre. Con manifestaciones de toda índole, el pueblo consiguió un plebiscito que podría iniciar el proceso de asamblea constituyente y, con eso, dejar atrás para siempre la lápida de la Constitución pinochetista de 1980. El emblema y alegoría estructural del estallido social en Chile han sido las banderas mapuches. De algún modo, Ema fue avasallada por la realidad, por un movimiento que transitó por la lucha contra la cosificación sexual, el poder y la política y acaso revive la trilogía que Larraín terminó en el 2012.
Ema, como su generación, no es en nada anarquista. Es incendiaria. En tal caso podría estar más cerca de un reggeaton punk. Remueve las ideas de libertad heredadas por múltiples tradiciones del Siglo XX que a veces parecieran echadas por el azar, y está convencida de querer prender fuego desde el fondo de ese mar aún infinito. Todo lo que queda es una certeza: ser libre no es fácil. Alguna vez Paul Valéry escribió:
No hemos retenido ni lo mejor ni lo peor de las cosas. Queda lo que ha podido quedar.
Por N. Hymes (@hijadelalbatros)