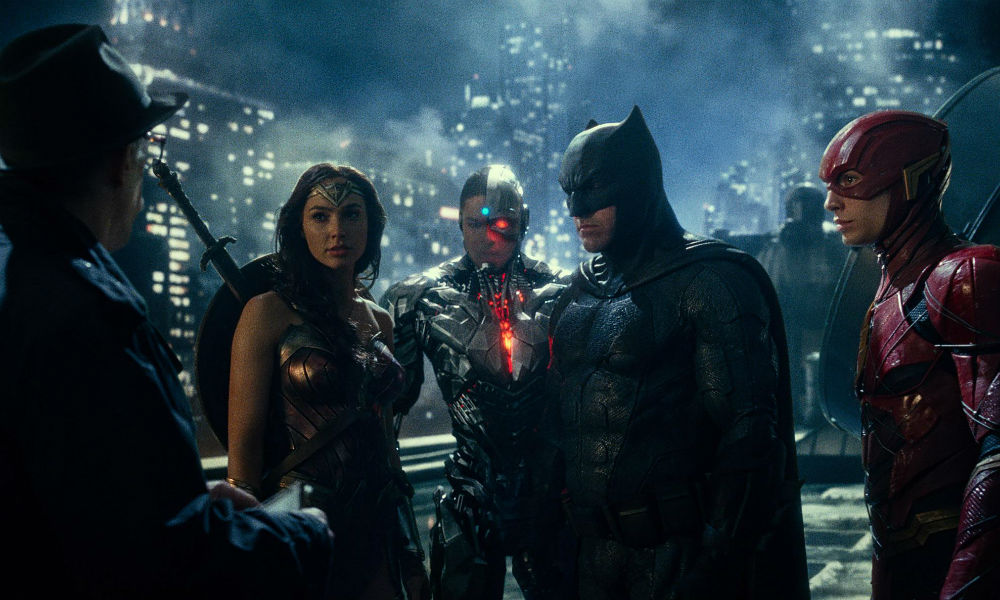“Casi inmediatamente, la realidad cedió en más de un punto”
Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius
Nuestra obsesión con la modernidad es un síntoma de nuestra velocidad cultural. La extensión del hombre a partir de herramientas –gadgets les dicen ahora; herramienta suena primitivo– ha derribado paredes, caminos y hasta la noción de la realidad, que comienza a pandearse. Nuestro cine ha reemplazado lo real con un engañoso naturalismo visual y lingüístico que nos tienta a pensar que lo verdadero es una cinta de Michael Haneke, donde las románticas premisas dramáticas difícilmente nos presentan algo parecido a eventos reales o a seres humanos complejos, pero eso sí, se ven naturales. Por otro lado, un grupo de gente actual hablando inglés antiguo en pentámetro yámbico nos irrita porque no da la apariencia de la cotidianidad aunque nos ofrezca una visión profunda del espíritu humano. En nuestros días la realidad se limita a cuanto nos parece familiar en sus imágenes, en sus sonidos, en su sensualidad. Shakespeare no es real porque no suena real; porque la razón, que nos hace encontrarnos en sus personajes, no es un parámetro de percepción.
Leonardo García Tsao escribe sobre Mucho ruido y pocas nueces (Much Ado About Nothing, 2013), de Joss Whedon, que el director “no ha hecho ningún intento por modernizar los diálogos del bardo de Avon, lo que no parece tanto una estrategia artística como un acto de flojera”. Quizá lo que le ha molestado es el respeto a William Shakespeare porque no es moderno. En la actualidad no confundiríamos un desmayo con una muerte, como pasa en la boda entre Claudio (Fran Kanz) y Hero (Jillian Morgese), salvo que supiéramos de la posibilidad de una arritmia cardiaca cuyo resultado podría ser fatal. En la modernidad nuestros reyes no descienden del poder divino, sino de la abundancia del Capital, pero su despotismo, como el de Justin Bieber, no es muy distinto del de los antiguos monarcas. Entonces la modernidad es distinta, no diferente. Si vestimos a un grupo de personajes shakesperianos con atuendos contemporáneos, no estamos presenciando lo imposible, sólo una discordancia con nuestros prejuicios: esperaríamos que hablaran con una cadencia normal, pero al no hacerlo juzgamos al ejercicio flojo, pretencioso.
¿Cuál es la pretensión de Whedon? ¿Respetar al Bardo? Por supuesto nada es sagrado, pero si un texto ya es una obra maestra, ¿para qué modificarlo? Akira Kurosawa adaptó Hamlet a su tiempo en Los canallas duermen en paz (Warui yatsu hodo yoku nemuru, 1960) con buenos resultados, pero con una distancia enorme entre la obra original y la película, que no pudo conservar la ironía del protagonista y que al enfocar el error de carácter en los malévolos empresarios y no en el Hamlet de Toshiro Mifune, convirtió una tragedia en un melodrama de denuncia. Whedon reconoce su incapacidad para rescatar en un diálogo moderno los brillantes juegos de palabras de Shakespeare, que constituyen un inmenso logro estético y cómico. Las batallas verbales entre Benedick (Alexis Denisof) y Beatrice (Amy Acker) son una elevación del insulto; un monumento cuyo mortero es el lenguaje, construido para demostrar la belleza de la razón aun aplicada para lastimar.
Whedon no sólo decidió conservar el diálogo, sino también las ideas de las que mana porque cuando un director escoge un guión es porque le gusta, y si le gusta es porque tiene un pensamiento en común; porque está de acuerdo con él. Cuando el director modifica el guión es porque encontró un bloque para esculpir su visión en él. Whedon sólo cambió el sexo de Conrade (Riki Lindhome) para expandir el carácter vicioso de Don John (Sean Maher) mediante una escena erótica, y se aprovechó de un fragmento del diálogo de Beatrice para confirmar una relación con Benedick anterior a la trama, que refuerza mediante un par de flashbacks. Los cambios son pertinentes; añadidos a las declaraciones de Shakespeare que no alteran el pensamiento de la obra como las modificaciones de Kurosawa, que aminoran las reflexiones del inventor de lo humano, como lo llama Harold Bloom.
Entonces parece preferible el respeto a la maestría que la creatividad reductiva de la adaptación. Por supuesto que hay una contradicción en conservar los diálogos isabelinos en una locación moderna, pero, ¿por qué no interpretar este mecanismo como la disonancia narrativa de Miguel Gomes en Tabú (2012)? En la cinta del portugués, la segunda mitad, situada en los incipientes 60, es narrada desde el presente y la música de esos días suena a través de refritos –mejor reconocidos que los temas originales por la audiencia contemporánea–, como cuando una banda toca Baby I Love You pero escuchamos la versión de los Ramones. Esa discrepancia funciona como una identificación de lo antiguo mediante su interpretación más afín, que le permite sobrevivir. Gomes explica con este diseño sonoro no sólo nuestra forma de apropiarnos de lo que nos narran mediante nuestra experiencia, sino la falibilidad del relato para expresar a la realidad por completo; toda narración es una sombra.
Whedon revierte el artefacto de Gomes en Mucho ruido y pocas nueces. Su elenco habla en inglés antiguo para demostrar la pertinencia del texto original en nuestra adorada modernidad, porque Shakespeare sigue explicando en todos sus personajes a la humanidad entera. Lo moderno es un obstáculo para la crítica, sobre todo cuando recordamos que Tolstoi, en Guerra y paz, critica a un personaje por mencionar “’nuestros días’, como a la gente de limitada inteligencia le gusta hacerlo, imaginando que han descubierto y valorado las peculiaridades de ‘nuestros días’ y que las características humanas cambian con los tiempos”. También para Whedon la esencia humana es inmutable, y los logros estéticos de Shakespeare, permanentes; los valores eternos no ceden porque la verdad no es relativa.
Por Alonso Díaz de la Vega (@diazdelavega1)