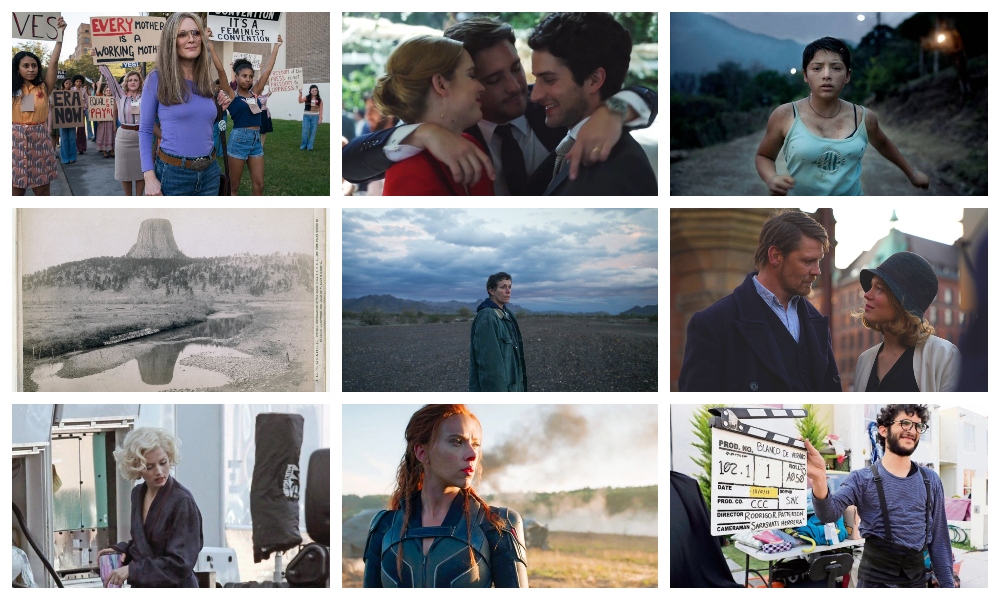A veces el mayor enemigo de un cineasta es su audiencia o, quizá, más que la audiencia misma, el fanatismo alrededor de su figura. Éste crea una lealtad que en ocasiones es recíproca, es decir: no siempre se convierte en una complaciente autoridad que le da a su audiencia lo esperado y deseado, un cineasta real desecha tales peticiones porque entiende que el respeto al público no se basa en una relación servil o mercantil, sino en una que permite la libertad absoluta al artista.
El japonés Hayao Miyazaki llevaba algunos años en retiro semioficial después de presentar El viento se levanta (Kaze tachinu) en 2013, la cual tiene resonancias claras con su nuevo trabajo, El niño y la garza (Kimitachi wa dou ikiru ka, 2023), específicamente su contexto histórico y la construcción que se realiza alrededor del acto de volar, una de las faenas de la naturaleza más envidiadas por el ser humano. Estrenada en Japón con tan sólo un hermético poster como único material promocional, El niño y la garza ya adelantaba la audacia -y, hasta un punto, cierta soberbia- del titán de la animación que no se quedaría únicamente en la estrategia mercadotécnica, sino que también está presente en la película misma. Miyazaki no hace concesiones con ninguna estructura tradicional y establece las propias, ejerciendo un derecho que pocos cineastas ganan y, aún menos, conservan actualmente.
Inspirada por un libro de Genzaburo Yoshino, El niño y la garza abre con un episodio traumático, una pérdida que estructura el relato, mientras la búsqueda de asimilar ésta la mueve. Mahito pierde a su madre en un incendio del que trata de salvarla, pero el humo y las llamas lo aturden e impiden hacer algo al respecto. Este incidente convierte a Mahito en un joven de semblante recio y serio, de hecho, no lo vemos sonreír en ningún momento y ni siquiera ceder ante el asombro del mundo metafísico en el que la película lo sumerge.
Mahito es llevado después de la muerte de su madre a una propiedad familiar en la que vive su tía Natsuko, hermana de su madre y ahora su madrastra. Es ahí donde tiene encuentros con una misteriosa garza gris que poco después descubrimos busca llevar a Mahito a una antigua torre en los alrededores de la propiedad.
Mahito es un personaje consumido por el dolor, sin embargo, Miyazaki no busca que empaticemos con él por ello, es más, el director no busca empatía ni simpatía con ninguno de los personajes, como usualmente hacen la mayoría de los trabajos animados. El tratamiento que Miyazaki da a sus personajes es el mismo que daría a una persona real, por ello es que su acercamiento al medio es tan distintivo y el encuentro con lo fantástico se percibe tan orgánico, e incluso a veces, ordinario. Esa misma naturalidad se lleva al ritmo de la película, sereno y cadencioso, como el andar de un anciano pero con el vigor y la seguridad de un joven.
Ciertamente El niño y la garza despliega la visión de un viejo maestro que no muestra signos de fatiga ni complacencia y que tampoco busca lecciones ni simbolismos fáciles. Quizá por ello no hay momentos precisamente climáticos, puntuados con grandilocuencia excesiva, sino únicamente mesura y control, resultados de una disciplina artística que es conocida en el rigor con el que Miyazaki se acerca a su oficio.
En apariencia, la moraleja de El niño y la garza parece accesible, hasta transparente, pero conforme el relato avanza, dicha moral se va haciendo translúcida y difusa, incluso es posible que la audiencia pase por una confusión similar a la de Mahito cuando la garza le muestra a su madre acostada en su sillón, aunque al tocarla, se deshace hasta convertirse en una oscura mancha líquida.
Más que cualquier noción de claridad, el principal interés de El niño y la garza es el despliegue de la riqueza absoluta de un mundo interno ajeno, cuyos significados son enteramente personales y no extrapolables a una experiencia universal. Es, primero que nada, el viaje de un niño particular, uno creado por Miyazaki e inspirado por una creación literaria, pero cuyos miedos y fantasías ganan una autonomía y una personalidad que otros cineastas simplemente prefieren ignorar, asumiendo que ellos tienen control total de su creación.
Miyazaki simplemente deja que sus creaciones orbiten libremente y exploren los mundos creados por ellos mismos, incluso si eso implica destrucción, pero ésta no genera tristeza, ni siquiera melancolía, sino que es simplemente un evento más, ni más ni menos significativo. Por eso el final de la película es un momento tan simple -incluso banal o anticlimático-, pero imbricado de emoción y significado que se construyó pacientemente en las dos horas previas. No se trata de entender absolutamente todo -quizá ni siquiera el mismo Miyazaki lo hace-, sino de dejar que el tiempo sea el que construya sentido. No importa si esa construcción se derriba con el simple aleteo de una inquieta ave, las piezas simplemente se vuelven a apilar en un orden distinto.
Por JJ Negrete (@jjnegretec)