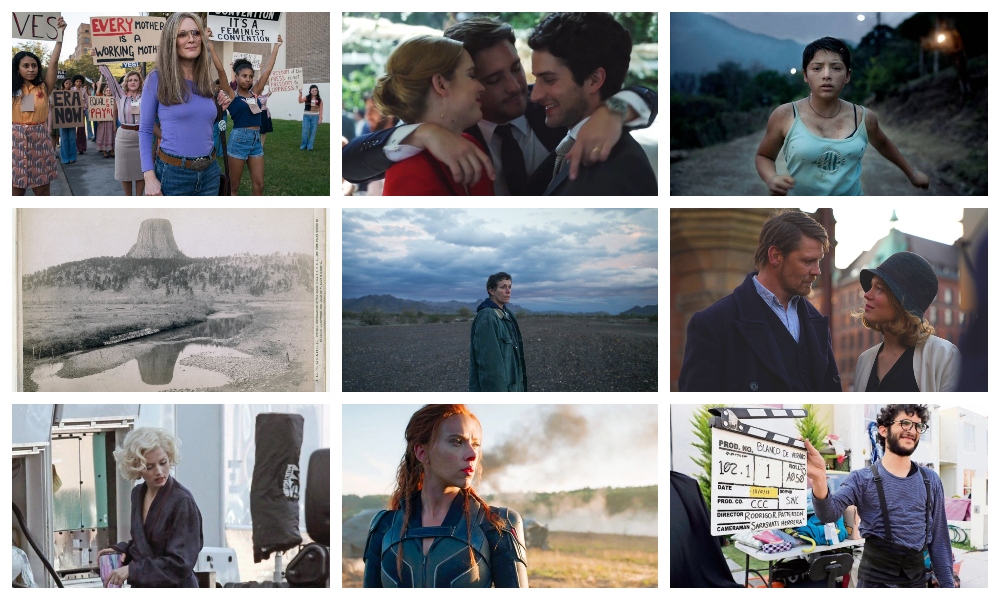El enigma de las cintas como la portuguesa Tabú (2012), de Miguel Gomes, es que hablan en un lenguaje muy lejano al dramático. Son cine en toda la definición del término: captación y proyección de imágenes en movimiento. Su serenidad en la edición, las posibilidades de drama inexplorado desde un lente que no explica, que mira, nos remiten a una forma basada en la búsqueda, casi estrictamente, de la belleza.
En Tabú el diminuto universo de los personajes parece en constante erosión; es un excepcional mundo melodramático donde el silencio, ese que se oye, tiende a dominar las escenas con una mayor capacidad actoral que la de los intérpretes. De hecho, durante el primero de dos episodios la actuación deadpan predomina –como en alguna de las serias farsas de Almodóvar– y da lugar al silencio, hasta que un soliloquio lo calla.
Muchos directores hubieran elegido el bullicio para narrar la historia de Aurora (Laura Soveral), una anciana en decadencia física y mental, olvidada por su hija, que encuentra consuelo en su vecina, Pilar (Teresa Madruga), y su mucama, Santa (Isabel Cardoso). Sin embargo, Gomes sólo le permite una vez a esta anciana adicta al juego pedir ayuda a gritos porque cree estar hechizada por Santa, en una escena a la Gena Rowlands en A Woman Under the Influence.
Ante la muerte, Aurora habla de situaciones y personas de su vida en las faldas del monte Tabú en África, lo cual conmueve a Pilar y la lleva a buscar a un hombre llamado Gianluca Ventura (Henrique Espírito Santo), quien narra su devastadora aventura romántica con Aurora en la África revolucionaria de los años 60.
La historia de los jóvenes Aurora y Ventura (Ana Moreira, Carloto Cotta) se comporta como un filme mudo, abundante en evocadores sonidos de la naturaleza pero privado de diálogo, a excepción de la voz del viejo narrador. La historia es relativamente simple y la aderezan la muerte y la separación, típicos en una historia de amor prohibido, aunque sería equivocado decir que estamos ante The Notebook en África.
La principal distinción sería la presencia del colonialismo, que aparece a lo largo de la cinta como un espectro que lo acecha todo. Gomes utiliza como símbolo de este choque al cocodrilo, que devora a un antiguo explorador portugués durante el prólogo, y que escapa de su cautiverio en casa de Aurora para ocultarse en la de Ventura, lo cual provoca el primer desbordamiento de pasión.
El encuentro de los portugueses con este animal es casi espiritual, pues implica nociones de maldición y destino, tanto como el oráculo de un cocinero que prevé el embarazo inminente de Aurora y su muerte solitaria. En paralelo Gomes expresa la interrupción occidental de la vida africana, también destinada a sucumbir ante la naturaleza de sus dominados.
Quizá sea esa cualidad fatídica de la cinta lo que hace al final del relato tan doloroso. La imposibilidad de que las cosas fueran de otro modo nos afecta como espectadores, pues solemos ver a todo amor que ha llegado a su fin como prohibido, irrealizable, y esa es la justificación con la cual termina el romance en la cinta, no sólo entre Aurora y Ventura, sino también entre el Occidente colonizador y la virgen África.
Habría sido mejor que la predestinación no fuera la base intelectual de la película; a final de cuentas, ambiciona explicar el régimen colonial y se queda cortísima ante la existencia de Joseph Conrad, pero para la cinta romántica que es, Tabú actúa con originalidad dentro de las limitaciones de su género mediante la bellísima fotografía en blanco y negro y su sensual diseño sonoro, y nos otorga magistralmente una experiencia para contemplar y lamentar, satisfechos con un éxtasis inevitable.
Por Alonso Díaz de la Vega (@diazdelavega1)