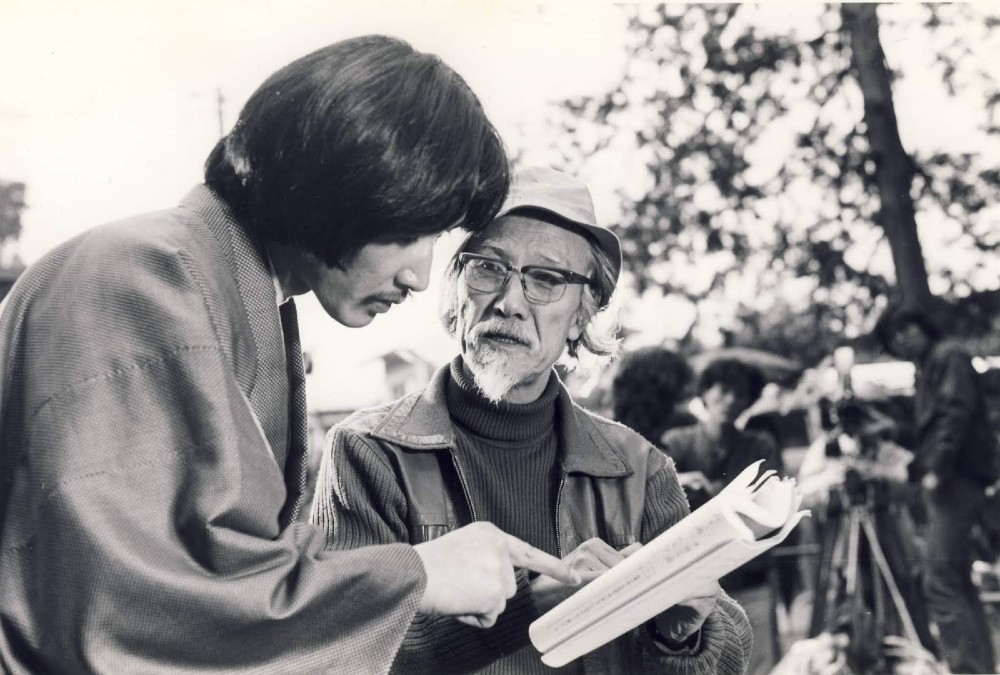La retrospectiva parcial (doce películas) que dedicó la Fundación Japón en México a Seijun Suzuki, llevada a cabo en la Cineteca Nacional —tal como hicieron en años anteriores con las obras de Yasuzō Masumura, Keisuke Kinoshita y otros más—, ha permitido a los espectadores una experiencia inédita, cada vez más diluida, que nos pone en igualdad de condiciones con nuestros pares del pasado: descubrir películas que quizá nunca más volveremos a ver… cuando menos no en 35 mm. Es difícil atreverse, después de ver desfilar las texturas y los colores únicos de las copias mostradas, a buscarlas en Internet. Ya no hay vuelta atrás. La primera conclusión, por supuesto, es que el cine —a pesar de su reproductibilidad técnica— tiene aura, y ésta sólo se hace evidente cuando se contrasta una proyección en 35 mm con sus respectivos facsímiles en menor calidad. Con esto quiero decir que vale la pena dedicar nuestras fuerzas a que este tipo de sucesos auráticos se multipliquen. La famosa “democratización del arte” acaso podría tener un semblante más honorable si no nos diéramos por derrotados anticipadamente. No me refiero a una suerte de nostalgia tanto como a preguntarnos por las cosas que vale la pena conservar, sin sucumbir a guiarnos por la novedad, que por sí sola no constituye ningún atributo. Y es que no sólo apelamos a un espacio donde sea posible madurar nuestra atención frente al objeto cinematográfico, también a la facultad de aislarse y separarse del fenómeno informativo que acompaña cada suceso e incluso le roba progresivamente su papel. Es cierto que la sensación es de soledad, pero una que nos permite respirar, contemplar las cosas en su estado natural, menos contaminadas por preconceptos para mirar y la obligación de rendir cuentas al compás de una agenda determinada. El estatuto de la sala oscura está acompañado de un estatuto perceptual: un enfrentamiento directo con las formas estéticas que nos invitan a ejercer la memoria, la inquietud de persistir en algo que se pierde, arrojarnos a la densidad material, en fin, a ponernos por debajo de las películas y no en una superioridad que las abrevie en la reafirmación de nuestras propias convicciones.
La obra de Suzuki es imponente, y sería un despropósito aventurarse a detallarla con minuciosidad. Tan sólo me gustaría esbozar a continuación algunas consideraciones generales recogidas al vuelo durante las seis películas que presencié dentro del ciclo. El modo más práctico de consignar su trayectoria es dividiéndola en dos: antes y después de Nikkatsu. Es decir, que hasta 1967 Suzuki trabajó en el marco de esta productora, haciendo principalmente películas de serie B, hasta que fue despedido por sus propuestas “confusas” y poco redituables. En adelante y tras un periodo en silencio, Suzuki emprendió una carrera con menos ataduras. Me pareció, sin embargo, que en sus primeras películas hay una experimentación incipiente que se abre paso ante ciertos límites, que es la única forma de hacer un cine “libre” y ver a un realizador en la plenitud de sus capacidades. O cuando menos un cine menos explícito en su revuelo formal, que le implicó sortear los pocos resquicios a su mano con resoluciones cada vez más variables y astutas. En su segunda etapa, Suzuki ya habría interiorizado esta heterogeneidad de procedimientos. Una pauta frecuente en su obra es la absoluta singularidad de cada plano, de cada corte y de cada ensamble: no hay dos gestos iguales, siendo el suyo un universo en expansión con nuevas leyes físicas que se integran cada vez para darle mayor sofisticación. Así, por ejemplo, La vida de un tatuado (Irezumi ichidai, 1965), que inauguró el ciclo, inicia con cierta inconsistencia que vale toda la pena cuando se confronta al último bloque de la película. Al llamamiento de un espadazo, que corta de tajo a un enemigo y al mismo tiempo atraviesa la pantalla para entintarla con un pigmento rojo sangre, la acción es emocionante y elegante, no porque se entregue a movimientos y coreografías imposibles, más bien porque la sutileza fiera del protagonista, los colores sobrenaturales y el juego espacial con el domo característicamente japonés engrandecen la realidad de las acciones no realizadas. Todo está sugerido, dormido, tan sólo puesto en órbita por el poder de su insinuación; tal y como reza el adagio de Jun’ichirō Tanizaki: “la sombra vale por todos los adornos del mundo”. Con la diferencia de que las sombras de Suzuki son arrebatadas. Ante la insuficiencia de una gran producción, Suzuki recurre a la belleza de los patrones y sus virtuales combinaciones: hombres, luces, cristales, agua. Finalmente, el ímpetu de venganza de Tetsu por el asesinato de su hermano es suficiente para derrotar al ejército de mafiosos acechantes. Al término de la película, y visto en retrospectiva, el sosiego de toda la primera parte es el preámbulo para ver una tabla periódica de elementos químicos llevados a la realización. Esta alteración da cuerpo a una de las preocupaciones que se revelan en el resto de las películas de Suzuki: la conexión e intercambio entre el cuerpo y la mente de los sujetos con la conciencia de la cámara. Puede ser, en ocasiones, que el interior de los personajes, por su intensidad y vehemencia, se ponga en estrecho contacto con el espacio exterior, habitándolo y transfigurándolo.
Si en esta película y en La juventud de la bestia (Yajū no seishun, 1963) estamos al filo de la venganza, en algunas otras estamos al borde de la violencia (La puerta de la carne, 1964), la paranoia (Marcado para matar, 1967) o la incomprensión (casi todas). El sentido narrativo de Suzuki es forzado y a veces suspendido; o mejor dicho, el relato sólo avanza procesado por las formas, a través de ellas, lo que enrarece el dédalo desorientador tan propio de la posguerra. Siempre hay, aunque sueltas, algunas pistas que develan un funcionamiento particular en Suzuki: la saturación de elementos no es producto de la desorganización, lo es más de la evolución de sus tramas que van de menos a más, sumando capas e incorporando cualquier contingencia a su corriente principal. Esto lleva a la sensación de que, en las películas del director japonés, no hay pasado ni futuro. La progresión del tiempo, lejos de ser continente, es contenida por la dimensión espacial que gobierna sobre el resto de magnitudes. En él se dan cita los fantasmas, los reflejos, las transparencias, las superposiciones y los delirios. En síntesis, es un cine que da preponderancia a la abstracción, la alimenta y le encomienda crecer ante cualquier dosis de claridad y certeza. De entre los muchos recursos concretos, hay uno concerniente al montaje que actúa como la célula que da vida a los organismos de Suzuki. Me refiero a los momentos en que el raccord es relativizado: en Yumeji (1991), un hombre y una mujer, cada uno en una de las orillas del río que pasa por en medio de ambos, conversan sin que la relación entre los planos sea consecuente con la lógica espacial. El espacio fílmico es autónomo respecto al real, sólo existe internamente, mientras las distancias entre los personajes varían en escala y duración. Hay que decir, que lejos de ser un cúmulo de saltos de plano a la manera de los productos audiovisuales de hoy en día, los cortes son remansos para nuestros ojos que renuevan lo que vemos cada vez.
Yumeji, junto a Bruma de calor (Kagerō-za, 1981), son apenas las dos películas del periodo post-Nikkatsu que vi dentro del ciclo. Hilarantes hasta el paroxismo, no por ello navegan a la deriva. Sus diferencias con la primera parte de su filmografía son de grado: más incisivas y sin ningún reparo en guardar la cordura. La primera sigue a un pintor y la segunda a un dramaturgo, dos profesiones que encarnan una personalidad en el paisaje y denotan las decisiones fílmicas de filigranas pictóricas y teatrales respectivamente. Es, en ese sentido, una muestra extrema del cine impuro. Un cine donde las cosas se ponen en funcionamiento sólo para, un poco más tarde, interrumpirse abruptamente. La música siempre aparece para solemnizar algunas escenas, pero lejos de satisfacer las convenciones, sufre una conversión hacia el silencio, en motivos de la naturaleza o ruidos completamente artificiales. Los tambores y las flautas de madera que con su melodía repetitiva anuncian un ritmo ritual, no acompañan, sino que rivalizan con la dramaturgia. Lo ritual, hace falta precisar, tiene aquí un flujo liminal y transformador, jamás cíclico. Como ya mencioné, no hay razones en Suzuki para detenerse a revivir lo que ya tuvo lugar. Siempre habrá umbrales que atravesar, pasadizos que recorrer.
De su paso por la industria, Suzuki conservó el frenesí y la velocidad, mostrando a través del aparato cinematográfico la aceleración a la que se ven sometidos hombres y mujeres de conciencias nubladas y coléricas. Entre la miseria, la violencia, la derrota, no hay una articulación más concisa que la que no lo es: una estructura imposible de atrapar y contener. Finalmente, se trata de un cine sobrepoblado, con una carga épica y una energía demencial. Un cine de tono antes que de sentido; un cine cuyo punto de experimentación responde al temperamento expresivo de un alma desbocada. Es decir, un cine del que, como una red de pesca, nuestra mirada sólo puede alcanzar algunos residuos. Tanto mejor si nuestra red es en 35 mm.
Por Rafael Guilhem (@rafa_guilhem)